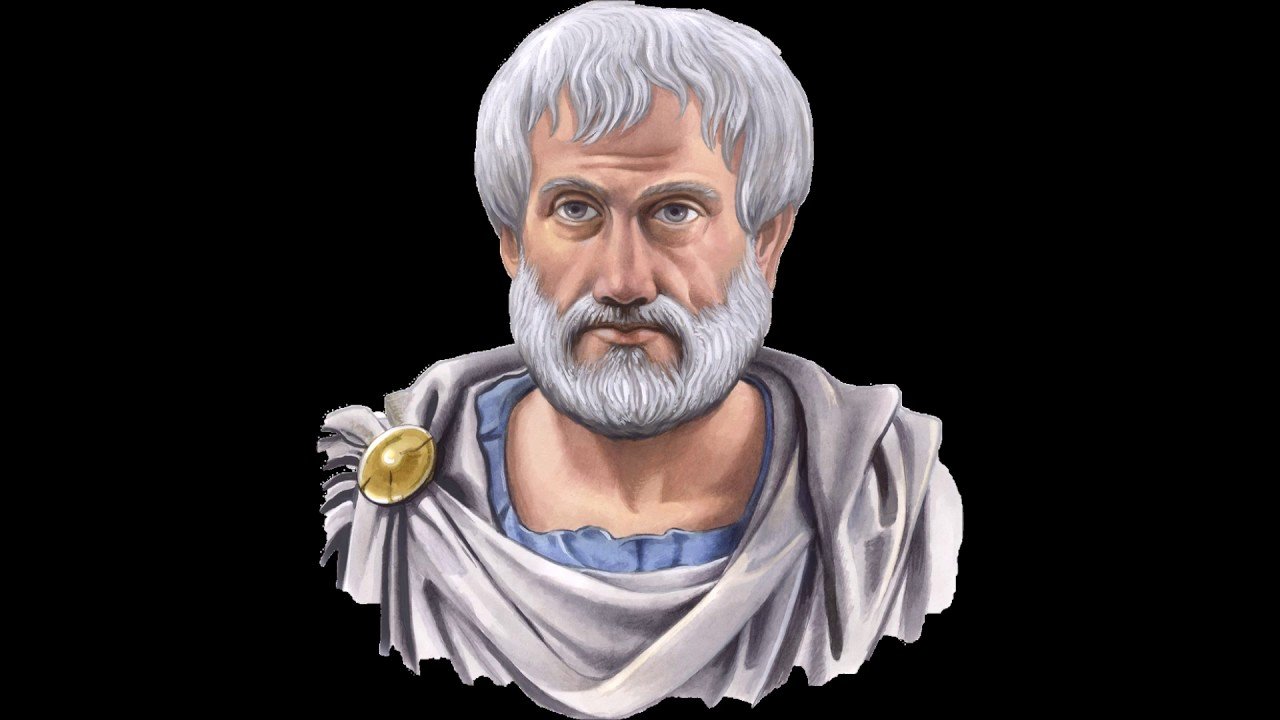| Asunto | Ética | Moral |
|---|---|---|
| Concepto | Teoriza sobre los principios y valores que deben regir la conducta humana. | Se refiere a las prácticas y costumbres establecidas según una escala de valores. |
| Carácter | Es una disciplina normativa. | Es parte de la tradición de una sociedad. |
| Fundamento | Se funda en la reflexión individual. | Se basa en la costumbre social. |
| Método | Reflexión. | Imposición (normas y costumbres). |
| Alcance en el tiempo | Pretende construir valores absolutos, universales e imperecederos. | Sus valores son relativos a la sociedad que los comparte y cambian de acuerdo a la época y a la ideología dominante. |
jueves, 9 de octubre de 2025
LA ÉTICA Y LA MORAL
miércoles, 1 de octubre de 2025
DE QUÉ VA LA ÉTICA
Leamos el capítulo 1 del libro “Ética para Amador” de Fernando Sabater.
DE QUÉ VA LA ÉTICA.
Hay ciencias que se estudian por simple interés de saber cosas nuevas; otras, para aprender una destreza que permita hacer o utilizar algo; la mayoría, para obtener un puesto de trabajo ganarse con él la vi; o de una dietada. Si no sentimos curiosidad ni necesidad de realizar tales estudios, podemos prescindir tranquilamente de ellos. Abundan los conocimientos muy interesantes, pero sin los cuales uno se las arregla bastante bien para vivir: yo, por ejemplo, lamento no tener idea de astrofísica ni de ebanistería, que a los otros le darán tantas satisfacciones, aunque tal ignorancia no me ha impedido ir tirando hasta la fecha. Y tú, si no me equivoco, conoces las reglas del fútbol, pero estás bastante pez en béisbol. No tiene mayor importancia, disfrutas de los mundiales, pasas olímpicamente de la liga americana y todos tan contentos.
Lo que quiero decir es que ciertas cosas uno puede aprenderlas o no, a voluntad. Como nadie es capaz de saberlo todo, no hay más remedio que elegir un aceptar con humildad lo mucho que ignoramos. Se puede vivir sin saber astrofísica, ni ebanistería, ni fútbol, incluso sin saber leer ni escribir: se vive peor, si quieres, pero se vive. Ahora bien, otras cosas hay que saberlas porque en ello, como suele decirse, nos va la vida. Es preciso estar enterado, por ejemplo, de que saltar desde el balcón de un sexto piso no es cosa buena para la salud; o que de una dieta de clavos (¡con perdón de los faquires!) y ácido prúsico no permite llegar a viejo. Tampoco es aconsejable ignorar que si uno cada vez que se cruza con el vecino le atiza un mamporro las consecuencias serán antes o después desagradables. Pequeñeces así son importantes. Se puede vivir de muchos modos, pero hay modos que no dejan vivir.
En una palabra, entre todos los saberes posibles existe al menos uno imprescindible: el de que ciertas cosas nos convienen y otras no. No nos conviene ciertos alimentos ni nos convienen ciertos comportamientos ni ciertas actitudes. Me refiero, claro está, a que no nos convienen si queremos seguir viviendo. Si lo que uno quiere es reventar cuanto antes, beber lejía puede ser muy adecuado o también procurar rodearse del mayor número de enemigos posibles. Pero de momento vamos a suponer que lo que preferimos es vivir: los respetables gustos del suicida los dejaremos por ahora de lado. De modo que algunas cosas nos convienen y a lo que nos conviene solemos llamarlo “bueno” porque nos sienta bien; otras, en cambio, nos sientan pero que muy mal y a todo eso lo llamamos “malo”. Saber lo que nos conviene, es decir: distinguir entre lo bueno y lo malo, es un conocimiento que todos intentamos adquirir –todos sin excepción- por la cuenta que nos trae.
Como he señalado antes, hay cosas buenas y malas para la salud: es necesario saber lo que debemos comer, o que el fuego a veces calienta y otras queman, así como el agua puede quitar la sed, pero también ahogarnos. Sin embargo, a veces las cosas no son tan sencillas: ciertas drogas, por ejemplo, aumentan nuestro brío o producen sensaciones agradables, pero su abuso continuado puede ser nocivo. En unos aspectos son buenas, pero en otros malas: nos convienen y a la vez no nos convienen. En el terreno de las relaciones humanas, estas ambigüedades se dan con aún mayor frecuencia. La mentira es algo en general malo, porque destruye la confianza en la palabra –y todos necesitamos hablar para vivir en sociedad- y enemista a las personas; pero a veces parece que puede ser útil o beneficioso mentir para obtener alguna ventajilla. O incluso para hacerle un favor a alguien. Por ejemplo: ¿es mejor decirle al enfermo de cáncer incurable la verdad sobre su estado o se le debe engañar para que pase sin angustia sus últimas horas? La mentira no nos conviene, es mala, pero a veces parece resultar buena. Buscar gresca con los demás ya hemos dicho que es por lo común inconveniente, pero ¿debemos consentir que violen delante de nosotros a una chica sin intervenir por aquello de no meternos en líos? Por otra parte, al que siempre dice la verdad –caiga quien caiga- suele coger manía todo el mundo; y quien interviene en plan Indiana Jones para salvar a la chica agredida es más probable que se vea con la crisma rota que quien va silbando a su casa. Lo malo y lo bueno tiene en ocasiones apariencia de malo. Vaya jaleo.
Lo de saber vivir no resulta tan fácil porque hay diversos criterios opuestos respecto a qué debemos hacer. En matemáticas o geografía hay sabios e ignorantes, pero los sabios están casi siempre de acuerdo en lo fundamental. En lo de vivir, en cambio, las opiniones distan de ser unánimes. Si uno quiere llevar una vida emocionante, puede dedicarse a los coches de fórmula uno o al alpinismo; pero si se prefiere una vida segura y tranquila, será mejor buscar las aventuras en el video club de la esquina. Algunos aseguran que lo más noble es vivir para los demás y otros señalan que lo más útil es lograr que los demás y otros señalan que se dediquen aque lo más útil es lograr que los demás vivan para uno. Según ciertas opiniones lo que cuenta es ganar dinero y nada más, mientras que otros arguyen que el dinero sin salud, tiempo libre, afecto sincero o serenidad de ánimo no vale nada. Médicos respetables indican que renunciar al tabaco y al alcohol es un medio seguro de alargar la vida, a lo que responden fumadores y borrachos que con tales privaciones a ellos desde luego la vida se les haría mucho más larga. Etc.
En lo único que a primera vista todos estamos de acuerdo es en que no estamos de acuerdo con todos. Pero fíjate que también esta opiniones distintas coinciden en otro punto: a saber, que lo que vaya a ser nuestra vida es, al menos en parte, resultado de lo que quiera cada cual. Si nuestra vida fuera algo completamente determinado y fatal, irremediable, todas estas disquisiciones carecerían del más mínimo sentido. Nadie discute si las piedras deben caer hacía arriba o hacia abajo: caen hacia abajo y punto. Los castores hacen presas en los arroyos y las abejas panales de celdillas hexagonales: no hay castores a los que tiente hacer celdillas de panal, ni abejas q a la que se dediquen a la ingeniería hidráulica. En su medio natural, cada animal parece saber perfectamente lo que es bueno y lo que es malo para él, sin discusiones ni dudas. No hay animales malos ni buenos en la naturaleza, aunque quizás la mosca considere mala a la araña que tiende su trampa y se la come. Pero es que la araña no lo puede remediar…
Voy a contarte un caso dramático. Ya conoces las termitas, esas hormigas blancas que en África levantan impresionantes hormigueros de varios metros de alto y duros como la piedra. Dado que el cuerpo de las termitas es blando, por carecer de coraza quitinosa que protege a otros insectos, el hormiguero les sirve de caparazón colectivo de ciertas hormigas enemigas, mejor armadas que ellas. Pero a veces uno de esos hormigueros se derrumba, por culpa de una riada o de un elefante (a los elefantes les gusta rascarse los flancos contra los termiteros, qué le vamos a hacer). En seguida, las termita-obrero se ponen a trabajar para reconstruir su dañada fortaleza, a toda prisa. Y las grandes hormigas enemigas se lanzan al asalto. Las termita-soldado salen a defender a su tribu e intentan detener a las enemigas. Como ni por tamaño ni por armamento pueden competir con ellas, se cuelgan de las asaltantes intentando frenar todo lo posible su marcha, mientras las feroces mandíbulas de sus asaltantes las van despedazando. Las obreras trabajan con toda celeridad y se ocupan de cerrar otra vez el termitero destruido…pero lo cierran dejando a las pobres y heroicas termitas-soldado, que sacrifican sus vidas por la seguridad de las demás. ¿No merecen acaso una medalla, por lo menos? ¿No es justo decir que son valientes?
Cambio de escenario, pero no de tema. En la Ilíada, Homero cuenta la historia de Héctor, el mejor guerrero de Troya, que espera de pie firme fuera de las murallas de su ciudad a Aquiles, el enfurecido campeón de los aqueos, aun sabiendo que éste es más fuerte que él y que probablemente va a matarle. Lo hace por cumplir su deber, que consiste en defender a su familia y a sus conciudadanos del terrible asaltante. Nadie duda de que Héctor es un héroe, un auténtico valiente. Pero ¿es Héctor heroico y valiente del mismo modo que las termita-soldado, cuya gesta millones de veces repetida ningún Homero se ha molestado en contar? ¿No hace Héctor, a fin de cuentas, lo mismo que cualquiera de las termitas anónimas? ¿Por qué nos parece su valor más auténtico y más difícil que el de los insectos? ¿Cuál es la diferencia entre un caso y el otro?
Sencillamente, la diferencia estriba en que las termita-soldado luchan y mueren porque tienen que hacerlo, sin poderlo remediar (como la araña que se come a la mosca). Héctor, en cambio, sale a enfrentarse con Aquiles porque quiere. Las termita- soldado no pueden desertar, ni rebelarse, ni remolonear para que otras vayan en su lugar: están programadas necesariamente por la naturaleza para cumplir su heroica misión. El caso de Héctor es distinto. Podría decir que está enfermo o que no le da la gana enfrentarse a alguien más fuerte que él. Quizás sus conciudadanos le llamasen cobarde y le tuviesen por caradura o quizás le preguntasen qué otro plan se le ocurre para frenar a Aquiles, pero es indudable que tiene la posibilidad de negarse a ser héroe. Por mucha presión que los demás ejerzan sobre él, siempre podría escaparse de lo que se supone que debe hacer: no está programado para ser héroe, ningún hombre lo está. De ahí que tenga mérito su gesto y que Homero cuente su historia con épica emoción. A diferencia de las termitas, decimos que Héctor es libre y por eso admiramos su valor.
Y así llegamos a la palabra fundamental de todo este embrollo: libertad. Lo animales (y no digamos ya los minerales o las plantas) no tienen más remedio que ser tal como son y hacer lo que están programados naturalmente para hacer. No se les puede reprochar que lo hagan ni aplaudirles por ello porque no saben comportarse de otro modo. Tal disposición obligatoria les ahorra sin duda muchos quebraderos de cabeza. En cierta medida, desde luego, los hombres también estamos programados por la naturaleza. Estamos hechos para beber agua, no lejía, y a pesar de todas nuestras precauciones debemos morir antes o después. Y de modo menos imperioso pero parecido, nuestro programa cultural es determinante: nuestro pensamiento viene condicionado por el lenguaje que le da forma (un lenguaje que se nos impone desde fuera y que no hemos inventado para nuestro uso personal) y somos educados en ciertas tradiciones, hábitos, formas de comportamiento, leyenda…; en una palabra, que se nos inculcan desde la cunita unas fidelidades y no otras. Todo ello pesa mucho y hace que seamos bastante previsibles. Por ejemplo, Héctor, ese del que acabamos de hablar. Su programación natural hacía que Héctor sintiese necesidad de protección, cobijo y colaboración, beneficios que mejor o peor encontraba en su ciudad de Troya. También era muy natural que considerara con afecto a su mujer Andrómaca –que le proporcionaba compañía placentera- y a su hijito, por el que sentía lazos de apego biológico. Culturalmente, se sentía parte de Troya y compartía con los troyanos la lengua, las costumbres, las tradiciones. Además, desde pequeño le habían educado para que fuese un buen guerrero al servicio de la ciudad y se le dijo que la cobardía era algo aborrecible, indigno de un hombre. Si traicionaba a los suyos, Héctor sabía que se vería despreciado y que le castigarían de uno u otro modo. De modo que también estaba bastante programado para actuar como lo hizo, ¿no? Y sin embargo…
Sin embargo, Héctor hubiese podido decir: ¡a la porra con todo! Podría haberse disfrazado de mujer para escapar por la noche de Troya, o haberse fingido enfermo o loco para no combatir, o haberse arrodillado ante Aquiles ofreciéndole sus servicios como guía para invadir Troya por su lado más débil; también podría haberse dedicado a la bebida o haber inventado una nueva religión que dijese que no hay que luchar contra los enemigos sino poner la otra mejilla cuando nos abofetean. Me dirás que todos estos comportamientos hubiesen sido bastante raros, dado quien era Héctor y la educación que había recibido. Pero tienes que reconocer que son hipótesis imposibles, mientras que un castor que fabrique panales o una termita desertora no son algo raro sino estrictamente imposible. Con los hombres nunca puede uno estar seguro del todo, mientras que con los animales o con los seres naturales sí. Por mucha programación biológica o cultural que tengamos, los hombres siempre podemos optar finalmente por algo que no esté en el programa (al menos, que no esté del todo). Podemos decir “sí” o “no”, quiero o no quiero. Por muy achuchados que nos veamos por las circunstancias, nunca tenemos un solo camino a seguir sino varios.
Cuando te hablo de libertad es a esto a lo que, me refiero. A lo que nos diferencia de las termitas y de las mareas, de todo lo que se mueve de modo necesario e irremediable. Cierto que no podemos hacer cualquier cosa que queramos, pero también cierto que no estamos obligados a querer hacer una solo cosa. Y aquí conviene señalar dos aclaraciones respecto a la libertad:
Primera: no somos libres de elegir lo que nos pasa (haber nacido tal día, de tales padres y en tal país, padecer un cáncer o ser atropellados por un coche, ser guapos o feos, que los aqueos se empeñen en conquistar nuestra ciudad, etc.), sino libres para responder a lo que nos pasa de tal o cual modo (obedecer o rebelarnos, ser prudentes o temerarios, vengativos o resignados, vestirnos a la moda o disfrazarnos de oso de las cavernas, defender Troya o huir, etc.).
Segunda: Ser libres para intentar algo no tiene nada que ver con lograrlo indefectiblemente. No es lo mismo la libertad (que consiste en elegir dentro de lo posible). Por ello, cuanta más capacidad de acción tengamos, mejores resultados podremos obtener de nuestra libertad. Soy libre de querer subir al monte Everest, pero dado mi lamentable estado físico y mi nula preparación en alpinismo es prácticamente imposible que consiguiera mi objetivo. En cambio, soy libre de leer o no leer, pero como aprendí a leer de pequeñito la cosa no me resulta demasiado difícil si decido hacerlo. Hay cosas que dependen de mi voluntad (y eso es ser libre) pero no todo depende de mi voluntad (entonces sería omnipotente), porque en el mundo hay otras muchas voluntades y otras muchas necesidades que no controlo a mi gusto. Si no me conozco ni a mí mismo ni al mundo en que vivo, mi libertad se estrellará una y otra vez contra lo necesario. Pero, cosa importante, no por ello dejaré de ser libre…. aunque me escueza.
En la realidad existen muchas fuerzas que limitan nuestra libertad, desde terremotos o enfermedades hasta tiranos. Pero también nuestra libertad es una fuerza en el mundo, nuestra fuerza. Si hablas con la gente, sin embargo, verás que la mayoría tiene mucha más conciencia de lo que limita su libertad que de la libertad misma. Te dirán: “¿Libertad? ¿Pero de qué libertad me hablas? ¿Cómo vamos a ser libres, si nos comen el coco desde la televisión, si los gobernantes nos engañan y nos manipulan, si los terroristas nos amenazan, si las drogas nos esclavizan, y si además me falta más dinero para comprarme una moto, que es lo que yo quisiera?” En cuanto te fijes un poco, verás que los que así hablan parece que se están quejando, pero en realidad se encuentran muy satisfechos de saber que no son libres. En el fondo piensan: “¡Uf! ¡Menudo peso nos hemos quitado de encima! Como no somos libres, no podemos tener la culpa de nada de los que nos ocurra…” Pero yo estoy seguro de que nadie –nadie- cree de veras que no es libre, nadie acepta sin más que funciona como un mecanismo inexorable de relojería o como una termita. Uno puede considerar que opta libremente por ciertas cosas en ciertas circunstancias es muy difícil (entrar en una casa en llamas para salvar a un niño, por ejemplo, o enfrentarse con firmeza un tirano) y que es mejor decir que no hay libertad para no reconocer que libremente se prefiere a lo más fácil, es decir, esperar a los bomberos o lamer botas que le pisan a uno el cuello. Pero dentro de las tripas algo insiste en decirnos: “Si tu hubieras querido…”
Cuando cualquiera se empeñe en negarte que los hombres somos libres, te aconsejo que le apliques la prueba del filósofo romano. En la antigüedad, un filósofo romano discutía con un amigo que le negaba la libertad humana y aseguraba que todos los hombres no tienen más remedio que hacer lo que hacen. El filósofo cogió su bastón y comenzó a darle estacazos con toda su fuerza. “¡Para, ya está bien, no me pegues más!”, le decía el otro. Y el filósofo, sin dejar de zurrarle, continuó argumentando: “¿No dices que no soy libre y que lo que hago no tengo más remedio que hacerlo? Pues entonces no gastes saliva pidiéndome que pare: soy automático.” Hasta que el amigo no reconoció que el filósofo podía libremente dejar de pegarle, el filósofo no suspendió su paliza. La prueba es buena, pero no debes utilizarla más que en último extremo y siempre con amigos que no sepan artes marciales…
En resumen: a diferencia de otros seres, vivos o inanimados, lo hombres podemos inventar y elegir en parte nuestra forma de vida. Podemos optar por lo que nos parece bueno, es decir, conveniente para nosotros, frente a lo que nos parece malo e inconveniente. Y como podemos inventar y elegir, podemos equivocarnos, que es algo que, a los castores, las abejas y las termitas no suele pasarles. De modo que parece prudente fijarnos bien en lo que hacemos y procurar adquirir un cierto saber vivir, o arte de vivir si prefieres, es a lo que llaman ética. De ello, si tienes paciencia, seguiremos hablando en las siguientes páginas de este libro.
miércoles, 6 de agosto de 2025
LAS CIENCIAS, SU CLASIFICACIÓN. MÉTODO CIENTÍFICO.
Mi amigo Hector vive en Buenos Aires y tiene tres hijos. Otro amigo, Santiago, es bajo de estatura y su mujer tiene ojos claros. Un tercer amigo, Eduardo, es filósofo y no tiene dinero. Supongamos que cada uno de estos datos es exacto:
¿podemos desarrollar alguna ciencia a partir de ellos?
¿podemos insertarlos útilmente en el contexto de alguna ciencia?
Probablemente no se trata de conocimientos científicos. En cambio si dijera "los porteños tienden a tener tres hijos", "los filósofos no se enriquecen fácilmente".
Si fueran verdaderas podrían formar parte de algún estudio científico. Ninguna de ellas puede afirmarse a partir de un caso individual. Las ciencias se nutren de conocimientos generales.
¿y los experimentos no son casos individuales?
El saber obtenido a partir de un experimento (individual) es científico en la medida en que el experimento carezca de valor por sí mismo. El científico antes de experimentar anota los preparativos, las palabras empleadas y las condiciones en las que el experimentos se lleva a cabo, es decir, los requisitos pra repetir la experiencia.
CONOCIMENTO SOCIAL
Lo fundamental para que un conocimiento pueda ser llamado científico es que pueda ser comunicado. Además el conocimiento científico es verificabe tanto por el que lo obtuvo originalmente como por otros.
Cuando la demostración no puede ser empírica (imaginemos alguna afirmación acerca del universo) se recurren a formas de demostración matemática o lógica. Para estos casos se admite que el conocimiento pueda ser confirmable, es decir, suceptible de ser ejemplificado por medio de experimentos. Otra teoría además requiere que sea refutable.
CONOCIMIENTO LEGAL
El conocimiento científico tiene que tener caracter predictivo: una proposición que afirma algo sobre una generalidad de hechos. Se refieren no solo a los hechos de nuestra experiencia sino a todos los hechos de la misma clase: pasados, presentes y futuros.
Ley científica: proposición general cuya verdad ha sido suficientemente establecida que reviste una importancia relevante para el conocimiento de algún sector del universo.
Las ciencias no solo se componen de leyes, encontramos también: definiciones, clasificaciones, descripciones de hechos particulares, leyes, hipótesis y teorías. Pero las leyes son, de algún modo, el centro de esta constelación de elementos. Las definiciones y clasificaciones sirven para clarificar y delimitar el campor en que se las enuncia, los hechos particulares, elementos de juicio para establecerlas o criticarlas. las hipótesis son conjeturas más o menos fundadas que aspiran a convertirse en leyes o leyes de yb nivel superior. El conocimiento científico en general tiende a la enumeración, a la verificación y a la refutación de leyes, y por eso puede caracterizarse como conocimiento legal.
Comprender es ser capaz de explicar. Ahora bien, conocer no es lo mismo que explicar. Un hecho se explica por una proposición general, esta por otra y así sucesivamente. Las leyes son proposiciones generales de considerable poder explicativo, y aun ellas pueden explicarse a menudo por otras leyes (a veces llamadas teorías) más generales, y por tanto, de nivel superior.
El conocimiento científico en resumen, se afana por comprender la realidad. Para comprenderla es preciso explicarla, y tal explicación, al menos en sus niveles más generales, requiere la enunciación y comprobación de leyes. Estas leyes permiten trascender los hechos efectivamente observados y extender así los tentáculos del conocimiento hacia el pasado más remoto, hacia las partes inexploradas del presente y hacia el ignoto futuro.
CONCEPTOS Y CARACTERÍSTICAS DE LA CIENCIA
Una ciencia es una agrupación de conocimientos científicos organizados entre sí sistemáticamente (es decir, ordenados de tal forma que unos se infieran o demuestren a partir de otros, en cadenas que se abren como las ramas de un árbol y referido a cierto objeto cuya identificación y cuyos límites dependen, en gran medida, de la propia actividad científica.
La organición sistemática requiere de precisión y método.
Precisión: muchos de nuestros conocimientos cotidianos son imprecisos. Pero la ciencia requiere de precisión para lo cual utiliza determinadas herramientas. Introduce en el lenguaje natural términos que lo transforman en lenguaje técnico. Y cuando esto no es suficionete inventa lenguajes nuevos. El afán de precisión hace también que la ciencia busque, en lo posible, medir los fenómenos a los que se refiere. Para esto inventa unidades de medida y desarrolla medios de medición.
Método: procedimientos para asegurar la seriedad de un trabajo.
CLASIFICACIÓN
DE LAS CIENCIAS
1. FORMALES
1.1. LÓGICA
1.2. MATEMÁTICAS
1.2.1. ARITMÉTICA
1.2.2. GEOMETRÍA
1.2.3. ÁLGEBRA
1.2.4. ESTADÍSTICA
2. EMPÍRICAS
2.1. NATURALES
2.1.1. ASTRONOMÍA
2.1.2. FÍSICA
2.1.3. QUÍMICA
2.1.4. GEOGRAFÍA FÍSICA
2.1.5. GEOLOGÍA
2.1.6. BIOLOGÍA
2.2. SOCIALES O HUMANAS
2.2.1. PSICOLOGÍA
2.2.2. SOCIOLOGÍA
2.2.3. ECONOMÍA
2.2.4. HISTORIA
2.2.5. GEOGRAFÍA HUMANA
2.2.6. ANTROPOLOGÍA
3. APLICADAS
3.1. INGENIERÍA
3.2. ARQUITECTURA
3.3. MEDICINA
3.4. FARMACIA
Las ciencias formales son aquellas cuyos enunciados no dicen nada sobre los hechos observables y, por lo tanto, la verdad de sus conclusiones depende únicamente de la corrección del uso de la deducción. El punto de partida se llama axioma (verdades evidentes que no necesitan demostración). Son necesarios además símbolos y reglas que deben ser definidos para operar dentro del sistema.
Las ciencias empíricas son aquellas que se refieren a hechos del mundo observable. Tratan de explicar los hechos y establecer leyes y teorías que permitan predecir. A las ciencias empíricas se las divide en naturales y humanas.
CARACTERÍSTICAS DEL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO.
El conocimiento científico es:
a) Comunicable: tiene que poder ser trasmitido a otros, esto es, ser público, no puede limitarse a una experiencia privada, de la que no se pueda hablar.
b) Sistemático: consta de teorías que son conjuntos coherentes de proposiciones de distinto nivel de generalidad relacionadas entre sí de modo de garantizar la deducibilidad de algunas a partir de otras.
c) Metódico: requiere una planificación adecuada; sobre la base de ciertos conocimientos que ya se poseen, se debe seguir ciertos pasos para adquirir conocimientos nuevos.
d) Verificable o contrastable: toda proposición científica tiene que poder ponerse a prueba para que se pueda establecer, con fundamentos, su verdad. Esta prueba podrá ser, a su vez, demostrativa o empírica, según el tipo de ciencia de que se trate.
e) Preciso: los enunciados científicos son formulados en los términos más exactos que sea
CLASIFICACIÓN DE LAS CIENCIAS
|
CIENCIAS FORMALES |
CIENCIAS FÁCTICAS |
objetos |
IDEALES (no existen como tales en la realidad). Atemporales |
REALES: hechos (factum) o fenómenos. Temporales |
enunciados |
Relacionados entre signos sin referentes reales |
Relaciones entre signos y referentes reales. |
Modo de poner a prueba los enunciados |
Demostración |
Observación y/o experimentación. |
Criterio de verdad |
Coherencia entre las proposiciones |
Correspondencia entre las proposiciones y estados de cosas en la realidad. |
EL MÉTODO EN LAS CIENCIAS.
El método es un camino. La provisionalidad es una virtud propia del método científico para producir conocimientos parciales, aproximaciones que deben ser constantemente reanalizadas.
Las ciencias utilizan conceptos, hipótesis, leyes y teorías. Los principales métodos utilizados son: axiomático, inductivo, hipotético deductivo, hermenéutico.
Concepto: términos que forman parte del vocabulario de las ciencias. El concepto científico es aquel definido de forma tal que tiene un uso específico en cada ciencia. Por medio de los conceptos cada ciencia define su propio lenguaje. Así los conceptos adquieren sentido dentro de un contexto.
Hipótesis: cuando se tiene un problema es necesario sugerir alguna solución. Si estas sugerencias son formuladas en forma de proposiciones se considera que se estableció una hipótesis, la cual es una respuesta provisional a un determinado problema.
Leyes: son hipótesis demostradas. Pueden predecir comportamientos futuros y junto con otras leyes forman teorías.
Teorías: es un marco desde el que se interpreta la realidad.
FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS.
Características de la hipótesis:
1. Debe dar una respuesta al problema.
2. Debe ser posible que se deriven de ella consecuencias, si se cumplen las consecuencias, será válida.
3. Debe permitir previsiones o predecir comportamientos aun no observados.
4. Debe ser siempre lo más simple posible desde el punto de vista sistemática para explicar el mayor número de casos posibles.
Ejemplo histórico:
PROBLEMA: por qué la tasa de mortalidad era tan alta en las mujeres parturientas de la 1° dicisión de maternidad del hospital general de Viena (Dr. Semmelweis 1818-1865)
HIPÓTESIS: puede ser debida a la “materia infecciosa” proveniente de las autopsias, presentes en manos de los doctores que las examinaban.
CONSECUENCIAS: si se lavan las manos con cal clorurada disminuirá. Se hizo así y la tasa disminuyó.
PREVISIONES: la mortalidad debería ser más baja en la 2° división porque no eran revisadas por portadores de “materia infecciosa”. SE comprobó que así era.
SIMPLICIDAD: el doctor descartó otras hipótesis más complejas cuya contrastación resultaba muy difícil y optó por la presentada
MÉTODOS. CLASIFICACION DE LAS CIENCIAS. TEXTOS
TEXTO 1: El método científico es un rasgo característico de las ciencias, tanto de la pura como la de la aplicada: donde no hay método científico no hay ciencia. Pero no es infalible ni autosuficiente. El método científico es falible: puede perfeccionarse mediante la estimación de los resultados a los que lleva y mediante el análisis directo. Tampoco es autosuficiente: no puede operar en un vacío de conocimiento, sino que requiere algún conocimiento previo que pueda luego reajustarse y elaborarse; y tiene que complementarse mediante métodos especiales adaptados a las peculiaridades de cada tema.
M Bunge. La investigación científica
TEXTO 2: Las disciplinas científicas se caracterizan, entre otras cosas, por el uso de un vocabulario específico, de ciertas palabras y expresiones que no son del acervo común de los lenguajes comúnmente hablados, sino que son introducidas especialmente en un contexto científico. El sentido de tales términos no puede ser apresado plenamente si no se tiene un conocimiento mínimo de la disciplina en la que aparecen. No nos referimos a expresiones procedentes del lenguaje matemático puro (expresiones aritméticas, geométricas, algebraicas por ejemplo), sino términos que tienen, o pretenden tener, una referencia a la realidad empírica, pero cuyo manejo adecuado es muy difícil, cuando no imposible, para personas que no estén suficientemente entrenadas en la disciplina en la que aparecen. Ejemplos de tales términos o expresiones, característicos de distintas disciplinas científicas, son: “fotón”, “spin”, “campo electromagnético”, “entropía”, “momento angular”, “ion”, “placa tectónica”, “gen”, “reflejo condicionado”, plusvalía”, “juego de suma cero”. Alguno de ellos han hecho ya su entrada en el lenguaje común no científico, como es el caso de “entropía”, “reflejo condicionado” o “plusvalía”, pero, incluso en esos casos, su uso por parte de los hablantes no especializados suele ser metafórico, inseguro; en definitiva, el hablante normal es consciente de no ser capaz de usarlos con la misma soltura y propiedad con las que usa los términos usuales de su vida cotidiana, como “agua”, “árbol”, “montana”, “casa”, etc.
C. Ulises Moulines. La ciencia y su desarrollo
.
TEXTO 3: Una ley científica es una hipótesis de una determinada clase, a saber: una hipótesis confirmada de la que se supone que refleja un esquema objetivo. La posición central de las leyes de la ciencia se reconoce al decir que el objetivo capital de la investigación científica es el descubrimiento de esquemas o estructuras. Las leyes condensan nuestro conocimiento de lo actual y lo posible; si son profundas, llegarán cerca de las esencias. En todo caso, las teorías unifican leyes, y por medio de las teorías –que son tejidos de leyes- entendemos y prevemos los acontecimientos.
M. Bunge. La investigación científica.
TEXTO 4: Para poder analizar la naturaleza del universo, y poder discutir cuestiones tales como si ha habido un principio o si habrá un final, es necesario tener en claro lo que es una teoría científica. Consideraremos aquí un punto de vista ingenuo, en el que una teoría es simplemente un modelo del universo, o de una parte de él, y un conjunto de reglas que relacionan las magnitudes del modelo con las observaciones que realizamos. Esto sólo existe en nuestras mentes, y no tiene ninguna otra realidad (…) Una teoría es una buena teoría siempre que satisfaga dos requisitos: debe describir con precisión un amplio conjunto de observaciones sobre la base de un modelo que contenga sólo unos pocos parámetros arbitrarios, y debe ser capaz de predecir positivamente los resultados de observaciones futuras.
S. Hawking. Historia del tiempo
jueves, 19 de junio de 2025
ARISTÓTELES
Aristóteles
... un hombre meticuloso que quiso poner orden en los
conceptos de los seres humanos...
Mientras su madre dormía la siesta, Sofía se fue al Callejón. Había metido un terrón de azúcar en el sobre rosa y había escrito “Para Alberto” fuera.
No había llegado ninguna carta nueva, pero un par de minutos más tarde Sofía oyó que el perro se acercaba.
–¡Hermes! –llamó Sofía, y al instante el perro se metió de un salto en el Callejón, llevando un gran sobre amarillo en la boca–. ¡Buen perro!
Sofía puso un brazo alrededor de Hermes, que respiraba jadeante. Ella sacó el sobre rosa con el terrón de azúcar y se lo metió en la boca. Hermes salió del Callejón y se dirigió de nuevo al bosque.
Sofía estaba un poco nerviosa cuando abrió el sobre. ¿Diría algo sobre la cabaña y la barca?
El sobre contenía las hojas de siempre, que iban unidas con un clip. Pero también había una notita suelta, en la que ponía:
¡Querida señorita detective! O señorita ladrona, para ser más exacto. El asunto ya ha sido denunciado a la policía. No, no es tan grave. No estoy tan enfadado. Si eres igual de curiosa para buscar respuestas a los enigmas de los filósofos, resulta muy prometedor. Lo malo es que ahora tendré que cambiarme de casa. Bueno, bueno, la culpa es mía, debería haber comprendido que tú eres de la clase de personas que quiere llegar al fondo de las cosas.
Saludos, Alberto. Sofía dio un suspiro de alivio. Entonces, ¿no estaba enfadado? ¿Pero por qué tenía que cambiarse de casa? Se llevó corriendo las grandes hojas a su cuarto. Era mejor estar en casa cuando su madre se despertara. Se acomodó en la cama y empezó a leer sobre Aristóteles.
Filósofo y científico
Querida Sofía. Seguramente estarás asombrada por la teoría de las Ideas de Platón. No eres la primera. No sé si te lo has creído todo, o si también has hecho algunas objeciones críticas. En ese caso, puedes estar segura de que las mismas objeciones fueron hechas por Aristóteles (384-322 a. de C.), que fue alumno de la Academia de Platón durante 20 años.
Aristóteles no era ateniense. Provenía de Macedonia y llegó a la Academia de Platón cuando éste tenía 61 años. Era hijo de un reconocido médico y, por consiguiente, científico. Este hecho dice ya algo del proyecto filosófico de Aristóteles. Lo que más le preocupaba era la naturaleza viva. No sólo fue el último gran filósofo griego; también fue el primer gran biólogo de Europa. Podríamos decir que Platón estuvo tan ocupado con «los moldes» o «Ideas eternas», que no había reparado en los cambios en la naturaleza. Aristóteles, en cambio, se interesaba precisamente por esos cambios, o lo que hoy en día llamamos «procesos de la naturaleza».
Si quisiéramos llevarlo al último extremo, podríamos incluso decir que Platón dio la espalda al mundo de los sentidos, volviendo la cabeza ante todo lo que vemos a nuestro alrededor.
(¡Quería salir de la caverna, quería contemplar el mundo eterno de las Ideas!) Aristóteles hizo lo contrario. Se puso de rodillas en la tierra para estudiar peces y ranas, amapolas y anémonas.
Podríamos decir que Platón sólo usaba su inteligencia; Aristóteles también usaba sus sentidos. También en la forma en la que escriben, se encuentra una gran diferencia entre ellos. Platón era un poeta, un creador de mitos; los escritos de Aristóteles son áridos y minuciosos como una enciclopedia. No obstante, se nota en mucho de lo que escribe que él se basa en su estudio de la naturaleza.
En la Antigüedad se habla de hasta 170 títulos escritos por Aristóteles, de los que se han conservado 47. No se trata de libros acabados. Los escritos de Aristóteles son en general apuntes para lecciones.
También en la época de Aristóteles la filosofía era ante todo una actividad oral.
La gran importancia de Aristóteles en la cultura europea se debe también, en buena medida, al hecho de que fuera él quien creara el lenguaje profesional que las distintas ciencias emplean hasta hoy en día. Fue el gran sistematizador que fundó y ordenó las distintas ciencias.
Aristóteles escribió sobre todas las ciencias, de modo que sólo mencionaré algunos de los campos más importantes. Ya que te he hablado tanto de Platón, empezaré por contarte cómo rechaza Aristóteles la teoría de las Ideas de Platón. A continuación, veremos cómo elabora su propia filosofía de la naturaleza, pues fue Aristóteles quien resumió todo lo que habían dicho los filósofos de la naturaleza anteriores a él. Veremos cómo pone orden en nuestros conceptos y funda la lógica como una ciencia.
Finalmente hablaré un poco de la visión que tenía Aristóteles de los seres humanes y de la sociedad.
Si aceptas estas condiciones, podemos poner manos a la obra. No hay ideas innatas Como los filósofos anteriores a él, Platón deseaba encontrar algo eterno e inmutable, en medio de todos los cambios. Encontró las Ideas perfectas, que estaban muy por encima del mundo de los sentidos. Platón opinaba, además, que las Ideas eran más reales que todos los fenómenos de la naturaleza. Primero estaba la «idea de caballo», luego llegaban todos los caballos del mundo de los sentidos galopando en forma de sombras en la pared de una caverna. Esto quiere decir que la «idea de gallina» estaba antes que la gallina y que el huevo.
Aristóteles pensaba que Platón había dado la vuelta a todo. Estaba de acuerdo con su profesor en que el caballo individual «fluye», y que ningún caballo vive eternamente. También estaba de acuerdo en que el «molde de caballo» es eterno e inmutable. Pero la «idea de caballo» no es más que un concepto que los seres humanos nos hemos formado después de ver un cierto número de caballos. Eso quiere decir que la «idea» o la «forma»de caballo no existen en sí. «Forma» del caballo es, para Aristóteles, las cualidades del caballo o lo que hoy en día llamamos especie. Para ser más preciso: con «forma» del caballo, Aristóteles quiere designar lo que es común para todos los caballos. Y aquí no nos basta el ejemplo de las pastas, pues los moldes de pastelería existen independientemente de esas determinadas pastas. Aristóteles no pensaba que existieran tales moldes, que, por así decirlo, estaban colocados en estantes fuera de la naturaleza. Para Aristóteles las formas de las cosas son como las cualidades específicas de las cosas. Esto quiere decir que Aristóteles está en desacuerdo con Platón en que la Idea de «gallina» sea anterior a la gallina. Lo que Aristóteles llama «forma de gallina», está presente en cada gallina, como las cualidades específicas de la gallina; por ejemplo, el hecho de que ponga huevos. De ese modo la propia gallina y la «forma» de gallina son tan inseparables como el cuerpo y el alma.
Con esto hemos dicho lo esencial sobre la crítica de Aristóteles a la teoría de las Ideas de Platón. No obstante, debes darte cuenta de que nos encontramos ante un cambio radical en la manera de
pensar. Para Platón, el mayor grado de realidad es lo que pensamos con la razón. Para Aristóteles era igual de evidente que el mayor grado de realidad es lo que sentimos con los sentidos. Platón opina que todo lo que vemos a nuestro alrededor en la naturaleza, son meros reflejos de algo que existe de un modo más real en el mundo de las Ideas, y con eso también en el alma del ser humano. Aristóteles opina exactamente lo contrario. Lo que hay en el alma del ser humano, son meros reflejos de los objetos de la naturaleza; es decir, la naturaleza es el verdadero mundo. Según Aristóteles, Platón quedó «anclado» en una visión mítica del mundo, en la que los conceptos del hombre se confunden con el mundo real. Aristóteles señaló que no existe nada en la mente que no haya estado antes en los sentidos, y Platón podría haber dicho que no hay nada en la naturaleza que no haya estado antes en el mundo de las Ideas. En ese sentido, opinaba Aristóteles, Platón «duplicaba el número de las cosas». Explicaba cada caballo haciendo referencia a «la idea» de caballo. ¿Pero qué explicación era esa, Sofía? Quiero decir ¿de dónde viene la «idea de caballo»? ¿Existe acaso también un tercer caballo, del que la «idea de caballo» es un mero reflejo? Aristóteles pensó que todo lo que tenemos dentro depensamientos e ideas ha entrado en nuestra conciencia a través de lo que hemos visto y oído. Pero también tenemos una razón innata con la que nacemos. Tenemos una capacidad innata para ordenar todas nuestras sensaciones en distintos grupos y clases.
Así surgen los conceptos «piedra», «planta», «animal» y «hombre». Así surgen los conceptos «caballo», «cangrejo» y «canario». Aristóteles no negó que el hombre tuviera una inteligencia innata. Al contrario, según Aristóteles es precisamente la razón la que constituye la característica más destacada del ser humano. Pero nuestra inteligencia está totalmente vacía antes de que sintamos algo. Por lo tanto el ser humano no puede nacer con idea alguna. Las formas son las cualidades de las cosas Tras haber aclarado su relación con la teoría de las Ideas de Platón, Aristóteles constata que la realidad está compuesta de una serie de cosas individuales que constituyen un conjunto de materia y forma. La «materia» es el material del que está hecha una cosa, y la «forma» son las cualidades específicas de la cosa. Delante de ti aletea una gallina, Sofía. La «forma» de la gallina es precisamente aletear, y también cacarear y poner huevos. Así pues, la «forma» de la gallina son las propiedades específicas de la especie «gallina» o, dicho de otra manera, lo que hace la gallina. Cuando la gallina muere, y con ello deja de cacarear, la «forma» de la gallina deja de existir. Lo único que queda es la «materia» de la gallina (¡qué triste, verdad, Sofía!), pero entonces,ya no es una gallina.
Como ya he indicado, Aristóteles se interesaba por los cambios que tienen lugar en la naturaleza. En la (“materia” siempre hayuna posibilidad de conseguir una determinada «forma». Podemos decir que la «materia» se esfuerza por hacer realidad una posibilidad inherente. Cada cambio que tiene lugar en la naturaleza es, según Aristóteles, una transformación de la materia de posibilidad a realidad No te preocupes, Sofía, te lo explicaré. Intentaré hacerlo con una historia divertida. Érase una vez un escultor que estabaagachado sobre un enorme bloque de granito. Todos los días daba martillazos y picaba la piedra enorme, y un día recibió la visita de un niño. «¿Qué estás buscando?», preguntó el niño. «Espera y verás», dijo el escultor. Al cabo de unos días el niño volvió. Para entonces el escultor había esculpido un hermoso caballo del bloque de granito. El niño lo miró asombrado, y luego se volvió al escultor y dijo: «¿Cómo podías saber que el caballo
estaba ahí dentro?». Pues eso, ¿cómo podía saberlo? De alguna manera el escultor había visto la «forma» del caballo en el bloque de granito. Porque precisamente ese bloque de granito tenía una posibilidad inherente de transformarse en caballo. De esa manera, pensaba Aristóteles, todas las cosas de la naturaleza tienen una posibilidad inherente de realizar o concluir una determinada «forma».
Volvamos a la gallina y al huevo. Un huevo de gallina tiene una posibilidad inherente de convertirse en gallina, lo cual no significa que todos los huevos de gallina acaben convirtiéndose en gallinas, pues algunos acaban en la mesa del desayuno como huevo pasado por agua, tortilla o huevos revueltos, sin que la «forma» inherente del huevo llegue a hacerse realidad. Pero también resulta evidente que el huevo de gallina no puede convertirse en un ganso. Esa posibilidad no está en el huevo de gallina. Así vemos que la “forma” de una cosa nos dice algo sobre la «posibilidad» de la cosa, así como sobre las limitaciones de la misma.
Al hablar Aristóteles de la “forma” y de la “materia” de las cosas, no se refería únicamente a los organismos vivos. De la misma manera que la «forma» de la gallina es aletear, poner huevos y cacarear, la «forma» de la piedra es caer al suelo. Naturalmente, puedes levantar una piedra y tirarla muy alto al aire, pero no puedes tirarla hasta la luna porque la naturaleza de la piedra es caer al suelo. (En realidad debes tener cuidado al realizar este experimento, pues la piedra podría fácilmente llegar a vengarse, ya que busca el retorno más rápido posible a la tierra, ¡y pobre de aquel que le impida su camino!)
La causa final
Antes de dejar el tema de la «forma» de todas las cosas vivas y muertas. y que nos dice algo sobre las posibles actividades de lascosas, debo añadir que Aristóteles tenía una visión muy particular de las relaciones causa y efecto en la naturaleza.
Cuando hoy en día hablamos de la «causa» de esto y de lo otro, nos referimos a cómo algo sucede. El cristal se rompió porque Petter le tiró una piedra; un zapato se hace porque el zapatero junta unos
trozos de piel cociéndolos. Pero Aristóteles pensaba que hay varias clases de causas en la naturaleza: menciona en total cuatro causas diferentes. Lo más importante es entender qué quiere decir con lo que él llamaba «causa final».
En cuanto a la rotura del cristal, cabe preguntar el por qué Petter tiró la piedra al cristal. En otras palabras: preguntamos qué finalidad tenía. No cabe duda de que la intención o el «fin» también juega un importante papel en el proceso de fabricación de un zapato. Pero Aristóteles contaba con una «causa final» también en lo que se refiere a procesos de la naturaleza completamente
inanimados. Nos bastará con un ejemplo. ¿Por qué llueve, Sofía, seguramente habrás aprendido en el colegio que llueve porque el vapor de agua de las nubes se enfría y se condensa formando gotas de agua que caen al suelo debido a la acción de la gravedad. Aristóteles estaría de acuerdo con este
ejemplo. Pero añadiría que sólo has señalado tres de las causas. La causa material es que el vapor de agua en cuestión (las nubes) se encontraban justo allí en el momento en el que se enfrió el aire. La causa eficiente (o agente) es que se enfría el vapor del agua, y la causa formal es que la «forma» o la naturaleza del agua es caer al suelo. Si no dijeras nada más, Aristóteles añadiría que llueve porque las plantas y los animales necesitan el agua de la lluvia para poder crecer. Ésta era la que él llamaba causa final. Como ves, Aristóteles atribuye a las gotas de agua una tarea o una intención.
Supongo que nosotros daríamos la vuelta a todo esto y diríamos que las plantas crecen porque hay humedad, y que crecen naranjas y uvas para que los seres humanos las coman.
La ciencia hoy en día no piensa así. Decimos que la comida y la humedad son condiciones para que puedan vivir los animales y las personas. Si no fuera por estas condiciones, nosotros no habríamos existido. Pero no es intención del agua ni de las naranjas darnos de comer.
En lo que se refiere a las causas, estamos tentados a decir que Aristóteles se equivocó. Pero no hay que apresurarse. Mucha gente piensa que Dios creó el mundo tal como es, precisamente para que las personas y los animales pudiesen vivir en él. Sobre esta base es evidente que se puede decir que el agua va a los ríos porque los animales y los seres humanos necesitan agua para vivir. Pero en
este caso estamos hablando de la intención o el propósito de Dios, no son las gotas de la lluvia o el agua de los ríos los que desean nuestro bien.
Lógica
La distinción entre «forma» y «materia» juega también un importante papel cuando Aristóteles se dispone a describir cómo los seres humanos reconocen las cosas en el mundo.
Al reconocer algo, ordenamos las cosas en distintos grupos o categorías. Veo un caballo, luego veo otro caballo, y otro más. Los caballos no son completamente idénticos, pero tienen algo en común, algo que es igual para todos los caballos, y precisamente eso que es igual para todos los caballos, es lo que constituye la «forma» del caballo. Lo que es diferente o individual, pertenece a la «materia» del caballo.
De esta manera los seres humanos andamos por el mundo clasificando las cosas en distintas casillas. Colocamos a las vacas en los establos, a los caballos en la cuadra, a los cerdos en la pocilga y a las gallinas en el gallinero. Lo mismo ocurre cuando Sofía Amundsen ordena su habitación. Coloca los libros en las estanterías, los libros del colegio en la cartera, las revistas en el cajón de la cómoda. La ropa se dobla ordenadamente y se mete en el armario, las braguitas en un estante, los jerséis en otro, y los calcetines en un cajón aparte. Date cuenta de que hacemos lo mismo en nuestra mente: distinguimos entre cosas hechas de piedra, cosas hechas de lana y cosas hechas de caucho.
Distinguimos entre cosas vivas y muertas, y también entreplantas, animales y seres humanos. ¿Me sigues, Sofía? Como ves, Aristóteles se propuso hacer una buena limpieza en el cuarto de la naturaleza. Intentó mostrar que todas las cosas de la naturaleza pertenecen a determinados grupos y subgrupos. (Hermes es un ser vivo, más concretamente un animal, más concretamente un vertebrado, más concretamente un mamífero, más concretamente un perro, más concretamente un labrador, más concretamente un labrador macho.) Vete ahora a tu cuarto, Sofía, y recoge del suelo cualquier objeto. Sea cual sea el objeto que levantes descubrirás que lo que estás tocando pertenece a uno de los órdenes superiores. El día que veas algo que no sepas clasificar, te llevarás un gran susto; por ejemplo si descubrieras una cosa de la que no supieras decir con seguridad si pertenece al reino animal, al reino vegetal o al reino mineral. Apuesto a que ni siquiera te atreverías a tocarla.
Acabo de decir el reino vegetal, el reino animal y el reino mineral. Me estoy acordando ahora de ese juego que consiste en que uno se va fuera, mientras el resto de los participantes en la fiesta deben pensar en algo que el pobre de fuera tiene que adivinar al entrar.
Los demás invitados han decidido pensar en el gato llamado Mons, que en ese momento se encuentra en el jardín del vecino.
El que estaba fuera vuelve a entrar y comienza a adivinar. Los demás sólo pueden contestar «si» o «no». Si el pobrecito es un buen aristotélico, y en ese caso no es ningún pobrecito, la conversación podría transcurrir aproximadamente como sigue:
¿Es algo concrete? (Sí.) ¿Pertenece al reino mineral? (No.) ¿Es algo vivo? (Sí.) ¿Pertenece al reino vegetal? (No.) ¿Es un animal? (Sí.) ¿Es un ave? (No.) ¿Es un mamífero? (Sí.) ¿Es un gato? (Sí.) ¿Es
Mons? (iSííííííííí! Risas…) De manera que fue Aristóteles quien inventó este juego. Y a
Platón le podemos atribuir el invento del «escondite en la oscuridad». A Demócrito ya le concedimos el honor de haber inventado las piezas de lego Aristóteles fue un hombre meticuloso que quiso poner orden en los conceptos de los seres humanos. De esa manera sería él quien creara la Lógica como ciencia. Señaló varias reglas estrictas para saber qué reglas o pruebas son lógicamente
válidas. Bastará con un ejemplo: si primero constato que «todos los seres vivos son mortales» (primera premisa)y luego constato que «Hermes es un ser vivo» (segunda premisa), entonces puedo sacar la elegante conclusión de que «Hermes es mortal». El ejemplo muestra que la lógica de Aristóteles trata de la relación entre conceptos, en este caso «ser vivo» y «mortal». Aunque tengamos que darle la razón a Aristóteles en que la conclusión arriba citada es válida cien por cien, a lo mejor tendríamos que admitir también que no dice nada nuevo. Sabíamos de antemano que Hermes es «mortal». (Es «un perro» y todos los perros son «seres vivos», que a su vez son «mortales», a diferencia de las piedras del Monte Everest.) Sí, sí, Sofía, lo sabíamos ya. Pero no siempre la relación entre grupos de cosas parece tan evidente. De vez en cuando puede resultar útil
ordenar nuestros conceptos. Me limito a poner un solo ejemplo: ¿es posible que esas crías minúsculas de ratón chupen leche de su mamá exactamente igual que los corderos y cerditos? Pensémoslo: lo que sí sabemos, por lo menos, es que los ratones no ponen huevos. (¿Cuándo he visto un huevo de ratón?) De manera que paren hijos vivos, igual que los cerdos y las ovejas. A los animales que paren los llamamos «mamíferos», y los mamíferos son precisamente animales que chupan leche de su madre. Y ya está. Teníamos la respuesta ya en nuestra mente, pero tuvimos que meditar un poco. Nos habíamos olvidado de que los ratones realmente beben la leche de su madre. Quizás se debió a que nunca habíamos visto ratoncitos mamando. La razón es, evidentemente, que los ratones se inhiben un poco cuando se trata de cuidar a sus hijos en presencia de los seres humanos.
La escala de la naturaleza Cuando Aristóteles se pone a «ordenar» la existencia, señala primero que las cosas de la naturaleza pueden dividirse en dos grupos principales. Por un lado tenemos las cosas inanimadas, tales como piedras, gotas de agua y granos de tierra. Estas cosas no tienen ninguna posibilidad inmanente de cambiar. Esas cosas «no vivas», sólo pueden cambiar, según Aristóteles, bajo una influencia externa. Por otro lado tenemos las cosas vivas, que tienen una posibilidad inmanente de cambiar. En lo que se refiere a las cosas vivas, Aristóteles señala que hay
que dividirlas en dos grupos principales. Por un lado tenemos las Plantas, por otro lado tenemos los seres vivos. También los seres vivos pueden dividirse en dos subgrupos, es decir, en animales y seres humanos.
Tienes que admitir que esta división parece clara y bien dispuesta. Hay una diferencia esencial entre las cosas vivas y las no vivas, por ejemplo, entre una rosa y una piedra. Del mismo modo también hay una diferencia esencial entre plantas y animales, por ejemplo, entre una rosa y un caballo. Y también me atrevo a decir que hay bastante diferencia entre un caballo y un ser humano. ¿Pero en qué consisten exactamente esas diferencias? ¿Me lo puedes decir? Desgraciadamente no tengo tiempo para esperar a que anotes tu respuesta y la metas en un sobre rosa junto con un terroncito de azúcar, de modo que yo mismo contestaré a la pregunta: al dividir Aristóteles los fenómenos de la naturaleza en varios grupos, parte de las cualidades de las cosas; más concretamente de lo que saben o de lo que hacen.
Todas las cosas vivas (plantas, animales y seres humanos) saben tomar alimento, crecer y procrear. Todos los seres vivos también tienen la capacidad de sentir el mundo de su entorno y de moverse en la naturaleza. Todos los seres humanos tienen además la capacidad de pensar, o, en otras palabras, de ordenar sus sensaciones en varios grupos y clases.
Así resulta que no hay verdaderos límites muy definidos en la naturaleza. Registramos una transición más bien difusa de plantas simples a animales más complicados. En la parte superior de esta escala está el ser humano, que, según Aristóteles, vive toda la vida de la naturaleza. El ser humano crece y toma alimento como las plantas, tiene sentimientos y la capacidad de moverse como los animales, pero tiene además una capacidad, que solamente la tiene el ser humano, y es la de pensar racionalmente.
Por ello el ser humano tiene una chispa de la razón divina, Sofía. Sí, sí, acabo de decir divina. En algunos momentos Aristóteles señala que tiene que haber un dios que haya puesto en marcha todos los movimientos de la naturaleza. En ese caso, ese dios se convierte en la cima absoluta de la escala de la naturaleza. Aristóteles se imaginaba que los movimientos de las estrellas y de los planetas dirigen los movimientos en la Tierra. Pero también tiene que haber algo que ponga en marcha los movimientos de los astros. A ese «algo» Aristóteles lo llama primer motor o dios. El «primer motor» no se mueve en sí, pero es la «causa primera» de los movimientos de los astros y, conelio, de todos los movimientos de la Tierra
Ética
Volvamos a los seres humanos, Sofía. La «forma» del ser humano es, según Aristóteles, que tiene un alma vegetal, un alma animal, así como un alma racional. Y entonces se pregunta: ¿cómo debe vivir el ser humane? ¿Qué hace falta para que un ser humano pueda vivir feliz? Contestaré brevemente: el ser humano solamente será feliz si utiliza todas sus capacidades y posibilidades.
Aristóteles pensaba que hay tres clases de felicidad. La primera clase de felicidad es una vida de placeres y diversiones. La segunda, vivir como un ciudadano libre y responsable. La tercera,
una vida en la que uno es filósofo e investigador. Aristóteles también subraya que las tres condiciones tienen que existir simultáneamente para que el ser humano pueda vivir feliz. Rechazó, pues, cualquier forma de «vías únicas». Si hubiera vivido hoy en día a lo mejor habría dicho que alguien que sólo cultiva su cuerpo vive tan parcial y tan defectuosamente como aquel que sólo usa la cabeza. Ambos extremos expresan una vida desviada.
También en lo que se refiere a la relación con otros seres humanos, Aristóteles señala un «justo medio»: no debemos ser ni cobardes ni temerarios, sino valientes. (Demasiado poco valor es cobardía, y demasiado valor es temeridad.) Del mismo modo no debemos ser ni tacaños ni pródigos, sino generosos. (Ser muy poco generoso es ser tacaño, ser demasiado generoso es ser pródigo.)
Pasa como con la comida. Es peligroso comer demasiado poco, pero también es peligroso comer en exceso. Tanto la ética de Platón como la de Aristóteles se remiten a la ciencia médica griega: únicamente mediante el equilibrio y la moderación seré una persona feliz o en armonía.
Política
La idea de que el ser humano no debe cultivar tan sólo una cosa también se desprende de la visión que presenta Aristóteles de lasociedad. Dijo que el ser humano es un «animal político». Sin la sociedad que nos rodea no somos seres verdaderos, opinaba él. Señaló que la familia y el pueblo cubren necesidades vitales inferiores, tales como comida y calor, matrimonio y educación de los hijos. Pero sólo el Estado puede cubrir la mejor organización de comunidad humana.
Ahora llegamos a la pregunta de cómo debe estar organizado el Estado. (¿Te acordarás del «Estado filosófico» de Platón, verdad?) Aristóteles menciona varias buenas formas de Estado. Una es la monarquía, que significa que sólo hay un jefe superior en el Estado. Para que esta forma de Estado sea buena tiene que evitar evolucionar hacia una «tiranía», es decir que un único jefe gobierne el Estado para su propio beneficio. Otra buena forma de Estado es la aristocracia. En una aristocracia hay un grupo mayor o menor de jefes de Estado. Esta forma tiene que cuidarse de no caer en una oligarquía, lo que hoy en día llamaríamos Junta. A la tercera buena forma de Estado Aristóteles la llamó democracia. Pero también esta forma de Estado tiene su revés. Una democracia puede rápidamente caer en una «demagogia». (Aunque el tirano Hitler no hubiese sido jefe del Estado alemán, todos los pequeños nazis podrían haber creado una terrible demagogia.)
La mujer
Por último, debemos decir algo sobre la opinión que tenía Aristóteles de la mujer. Desgraciadamente no era tan positiva como la de Platón. Aristóteles pensaba más bien que a la mujer le faltaba algo. Era un “hombre incompleto”. En la procreación la mujer sería pasiva y receptora, mientras que el hombre sería el activo y el que da. Aristóteles pensaba que un niño sólo hereda las cualidades del hombre, y que las cualidades del propio niño estaban contenidas en el esperma del hombre. La mujer era como la Tierra, que no hace más que recibir y gestar la semilla,
mientras que el hombre es el que siembra. 0, dicho de una manera genuinamente aristotélica: el hombre da la «forma» y la mujer contribuye con la «materia».
Naturalmente, resulta sorprendente y también lamentable que un hombre tan razonable en otros asuntos se pudiera equivocar tanto en lo que se refería a la relación entre los sexos. No obstante, nos muestra dos cosas: en primer lugar que Aristóteles seguramente no tuvo mucha experiencia práctica con mujeres ni con niños. En segundo lugar muestra lo negativo que puede resultar que los hombres hayan imperado siempre en la filosofía y las ciencias. Y particularmente negativo resulta el error de Aristóteles en cuanto a su visión de la mujer, porque su visión, y no la de Platón, llegaría a dominar durante la Edad Media. De esta manera, la Iglesia heredó una visión de la mujer que en realidad no tenía ninguna base en la Biblia. ¡Pues Jesús no era anti-mujer!
¡No digo más! ¡Volverás a saber de mí! Cuando Sofía hubo leído el capítulo sobre Aristóteles una vez y media, volvió a meter las hojas en el sobre amarillo y se quedó mirando fijamente su cuarto. De pronto vio lo desordenado que estaba todo. En el suelo había un montón de libros y carpetas. Por
la puerta del armario asomaban en un caos total calcetines y blusas, medias y pantalones vaqueros. En la silla delante del escritorio había ropa sucia en un desorden total.
A Sofía le entraron unas ganas irresistibles de ordenar. Primero vació los estantes del armario ropero, y empujó todo al suelo. Era importante comenzar desde el principio. Se puso a doblar muy
concienzudamente todas las prendas y a colocarlas en el armario.
El armario tenía siete estantes. Sofía reservó un estante para bragas y camisetas, otro para calcetines y leotardos y otro para pantalones largos. De esa manera llenó de nuevo todos los estantes del armario. No tuvo en ningún momento duda ninguna respecto a donde colocar las prendas. Luego puso la ropa sucia en una bolsa de plástico que había encontrado en el estante de abajo.
Solo tuvo problemas con una prenda. Era un único calcetín blanco y largo, y el problema no era solamente que faltase su pareja, sino que además nunca había sido suyo.
Se quedó de pie, investigando el calcetín durante varios minutos.
No llevaba ningún nombre, pero Sofía tenía una fuerte sospecha sobre quién podía ser la dueña. Lo tiró al estante de arriba, junto a una bolsa con piezas de lego, una cinta de video y un pañuelo rojo de seda. Ahora le tocaba el turno al suelo. Sofía clasificó libros y carpetas, revistas y posters, exactamente de la misma manera que había descrito el profesor de filosofía en el capítulo sobre Aristóteles.
Cuando hubo terminado con el suelo, hizo primero la cama y luego se puso con el escritorio. Por último reunió todas las hojas sobre Aristóteles en un bonito montón. Encontró una carpeta con anillas y una perforadora, perforó las hojas y las colocó en la carpeta. Finalmente la colocó en el último estante del armario, junto al calcetín blanco. Más tarde recogería la caja de galletas del Callejón. A partir de ahora sería muy ordenada, y no se refería únicamente a las cosas de su habitación. Después de haber leído sobre Aristóteles entendió que era igual de importante tener orden en los conceptos e ideas. Había reservado un estante en la parte superior del arriba para ese fin. Era el único sitio de la habitación que no dominaba completamente.
No había oído a su madre en varias horas. Sofía bajó a la planta baja. Antes de despertar a su madre tendría que dar de comer a sus animales.
En la cocina se inclinó sobre la pecera de los peces dorados. Uno de ellos era negro, el otro era de color naranja y el tercero blanco y rojo. Por ello los había llamado Negrito, Dorado y Caperucita
Roja. Echó en el agua comida para peces y dijo:
–Pertenecéis a la parte viva de la naturaleza, por lo tanto podéis tomar alimento, podéis crecer y podéis procrear. Más concretamente pertenecéis al reino animal, lo que significa que sabéis moveros y mirar la habitación. Para ser del todo exacta, sois peces, y por eso podéis respirar con branquias y nadar por las aguas de la vida.
Sofía volvió a enroscar la tapa del bote de cristal que contenía comida para peces. Estaba satisfecha con la colocación de los peces dorados en el orden de la naturaleza, y muy especialmente satisfecha con su expresión “las aguas de la vida”. Luego les tocó a los periquitos. Sofía puso algunas semillas para pájaros en el comedero y dijo:
–(Queridos Cada y Pizca. Os habéis convertido en unos periquitos muy monos porque os habéis desarrollado de unos huevecitos muy monos de periquitos, y porque “la forma” de esos huevos consistía en la posibilidad de convertirse en periquitos, afortunadamente no os habéis convertido en unos loros charlatanes.
Sofía entró en el cuarto de baño grande, donde estaba en una caja la perezosa tortuga. Cada tres o cuatro duchas que se daba, la madre solía gritar que un día mataría a la tortuga. Pero hasta ahora había sido una amenaza vacía de contenido. Sofía saco una hoja de lechuga de un frasco de cristal y la metió en la caja.
–Querida Govinda –dijo–. No perteneces exactamente a la especie de los animales más rápidos. Pero al menos eres un animal capaz de participar en una pequeñísima fracción de ese gran mundo en el que vivimos. Si te sirve de consuelo, te diré que no eres la única incapaz de superarte a ti misma. El gato Sherekan estaría probablemente fuera cazando ratones, pues ésa era la naturaleza de los gatos. Sofía atravesó la sala para ir al dormitorio de su madre. En la mesa del sofá había un florero con un ramo de narcisos. Sofía tuvo la sensación de que esas flores amarillas la saludaban solemnemente al pasar a su lado. Sofía se detuvo un momento y tocó con dos dedos las cabecitas lisas.
–También vosotras pertenecéis a la parte viva de la naturaleza – dijo–. En ese sentido le lleváis cierta ventaja al florero en el que estáis. Pero desgraciadamente no sois capaces de daros cuenta de
ello.
Sofía entró de puntillas al cuarto de su madre. La madre dormía profundamente, pero Sofía le puso una mano sobre la cabeza.
–Tú eres de los más afortunados en este conjunto –dijo–. No solamente estás viva como los lirios en el campo. Y no eres sólo unser vivo como Sherekan o Govinda. Eres un ser humano, es decir, que estás equipada con una rara capacidad para pensar.
–¿Qué dices, Sofía?
Se despertó un poco más deprisa que de costumbre.
–Sólo digo que pareces una tortuga perezosa. Por otra parte, te puedo informar de que he ordenado mi cuarto. Me puse a trabajar con meticulosidad filosófica.
La madre se incorporó a medias en la cama.
–Ahora voy –dijo–. ¿Puedes poner el café?
Sofía hizo lo que le pidió y poco rato después estaban sentadas en la cocina con café y chocolate. Finalmente, Sofía dijo:
–¿Has pensado alguna vez en por qué vivimos, mamá?
–Vaya, no paras, por lo que veo.
–Ahora sí, que ya sé la respuesta. En este planeta vive gente para que algunos anden por ahí poniendo nombres a todas las cosas.
–¿De verdad? No se me había ocurrido nunca.
–Entonces tienes un problema serio, porque el ser humano es un ser pensante. Si no piensas no eres un ser humano.
–¡Sofía!
–¡Figúrate que en la Tierra sólo viviesen plantas y animales.
Entonces no habría habido nadie capaz de distinguir entre “gatos” y “perros” “lirios” y “frambuesas”. También son seres vivos las plantas y los animales, pero solamente nosotros sabemos ordenar la naturaleza en diferentes grupos y clases.
–De verdad que eres la chica más rara que conozco –dijo la madre.
–No faltaría mas –dijo Sofía–.
Todos los seres humanos son mas o menos raros. Yo soy un ser humano, por lo tanto soy más o menos rara. Tú sólo tienes una hija, por lo tanto soy la más rara.
–Lo que quería decir es que me asustas con todos estos... discursos últimamente.
–En ese caso, eres muy fácil de asustar.
Más avanzada la tarde Sofía volvió al callejón. Logró meter la gran caja de galletas en su habitación sin que la Madre se diera cuentade nada.
Primero ordenó todas las hojas, luego las perforó y finalmente las colocó en la carpeta de anillas antes del capitulo sobre Aristóteles.
Por último escribió el número de las páginas en la esquina de arriba, a la derecha de cada hoja. Tenía ya más de 50 hojas. Sofía estaba en vías de hacer su propio libro de filosofía. No era ella la que lo estaba escribiendo, pero había sido escrito especialmente para ella. Aún no había tenido tiempo de pensar en los deberes para el lunes.
A lo mejor habría control de religión, pero el profesor siempre decía que valoraba el interés personal y las reflexiones propias. Sofía tenía cierta sensación de que estaba adquiriendo una buena base para ambas cosas.
EXTRAIDO DE "EL MUNDO DE SOFIA" JOSTEIN GAARDER